
Más invierno. Los árboles de hoja caduca agonizan en su silencio. Callan, hacen de la inmanencia un poder escurridizo, una señal introvertida donde lo que importa es resistir. A su lado, los de hoja perenne amagan una estación que no existe. Están creyendo que habitan otros territorios. Se exhiben en un equilibrio menos exuberante que en las estaciones del crecimiento, pero los ojos de los paseantes no sólo se fijan en ellos. A veces ni se fijan en ellos, los dejan estar. Los paseantes se concentran en el paisaje de contraste. Diría que incluso son los otros árboles, los desnudos, los esqueléticos, los huérfanos de floresta, los mutilados de ramaje, los verdaderos objeto de observación. Acaso porque son los que hacen meditar. Tampoco hay tantos paseantes. Hay meros transeúntes, ciertos jubilados que no paran de andar para tener la sensación de que no se detendrán jamás sus vidas, algunos solitarios que ven belleza en los rincones más insospechados, y que no cesan de hacerse preguntas cuya respuesta no logran atrapar, y escasas parejas para las que el amor es siempre un encuentro dichoso antes que una pasión obsesiva.

Los viandantes fieles del bosque son los que contemplan a éste en su rostro cotidiano. No van a mirar solamente cómo crece o cómo merma la vegetación, van también a adivinar los cambios. Siempre hay en el bosque un estado que no se ve. Los secretos individuos que buscan senderos menos frecuentados, caminan por la orilla de los arroyos, hunden sus pies entre las raíces descarnadas o acumulan barro en su calzado, indagan en los misterios del bosque. No van buscando otros seres, ni tesoros ocultos, ni restos de edificaciones, van tras lo que no se ve en medio de tanta apariencia de lo real.

Tal vez por esa razón son pocos quienes se introducen por los recovecos de la espesura. Pocos quienes tratan de profundizar hasta el corazón del boscaje más intrincado, sin dar con lo más sólido del mismo. Buscan la esencia de lo invisible, aquello que siempre hay que reconocer más allá de la mirada. Y de pronto, esos caminantes de la perplejidad y de la eterna busca, son poseídos por la abstracción. La orientación de una luz que lo rompe todo, la apertura de una frondosidad, el oscurecimiento de una dirección que parecía inequívoca, les hace sentirse potentes y a la vez quebradizos. Son conscientes de su carencia. Se aferran a lo que no tienen, a lo que no acaban de descubrir. Su paseo es ambivalente: les excita la necesidad del hallazgo, les hace decaer el desconocimiento que no cesa. Pero se sienten gratificados y sujetos por la tenaz lógica de un vínculo consigo mismos. Al volver a su rincón de paredes de ladrillo, uno de estos paseantes furtivos abre un libro de un tal Peter Kingsley, “En los oscuros lugares del saber”, y lee con humilde sorpresa:
“En general, lo que no tenemos delante de los ojos es más real que lo que vemos.
Eso es así en todos los niveles de la existencia.
Lo que falta es más poderoso que lo que tenemos delante de los ojos. Todos lo sabemos. El único problema es que la ausencia es demasiado difícil de soportar, de manera que en nuestra desesperación, inventamos cosas para echarlas de menos. Todas son sucedáneos temporales. El mundo nos llena de sucedáneos e intenta convencernos de que nada falta, pero nada tiene la capacidad de llenar el vacío que sentimos en nuestro interior, de manera que tenemos que ir sustituyendo y modificando lo que inventamos mientras nuestro vacío proyecta su sombra sobre nuestra vida.”
Después de la lectura, el hombre no puede por menos que sentir frío, más frío que en la superficie de la tierra. Pero al menos se palpa. Y ya se sabe, el tacto pone a prueba su propio e íntimo calor. El que no se siente por las buenas.




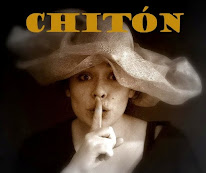























.jpg)






































.jpg)








































%2015.38.44.png)















































.jpg)




































No hay comentarios:
Publicar un comentario