
El crujido sobre la hojarasca le pone alerta. A un paso de descifrar su enigma, el caminante tiene una sensación incierta y dual. Alguien se mueve entre la frondosidad; pero de esa figura oculta, indescriptible de momento, cabe esperar tanto el peligro como la salvación. Si se trata de un salteador de caminos, el riesgo es elevado. El viajero, en una encrucijada insegura cuya senda correcta debe elegir de inmediato, dispone de dos sentidos. O su fortaleza física e incluso armada se impone a la del asaltante o tiene que hacer un despliegue de imaginación que desborde y despiste al enemigo. Ninguna garantiza nada pero, al menos, tiene la virtud de adecuarse a las posibilidades del caminante. Éste no es hombre de armas ni de violencias ni de contextura física suficiente para imponerse con rudeza y, aunque nadie escapa antes o después a la situación extrema de tener que hacer uso de la fuerza, aunque fuera de manera desesperada y perdedora, él no se ve en esa actitud. Tendrá, por lo tanto, que elegir una vía de sorpresa y de persuasión, ya que dinero no tiene para comprar su vida. Pero, por otra parte, también cabe la posibilidad de que esos pasos sordos, esos chasquidos sobre el sotobosque, no sostengan a un atacante, sino que descubran a alguien semejante a él, cuyo miedo le hace también contenerse y estar a la expectativa. Es en ese momento cuando siento que la humedad y el miedo ciñen una corona de hielo sobre mis sienes, y que se me congela la saliva, y que las tripas se agitan desordenadamente. Me paralizo. Trato de escuchar y de traducir lo que se mueve al otro lado del ramaje. Pero los pasos ajenos también cesan. Por un instante da la sensación de que el lugar está deshabitado hasta de mi propia presencia. Algunos pájaros pían juguetonamente normalizando un entorno oscuro. Sopla el aire y crispan pequeñas ramas. Creo percibir una mayor claridad en el túnel de la floresta. Pero nada ha variado. Como si del rezo de un haiku se tratase, y buscando consolación en él, lo aprieto entre mi pecho como un talismán, y me repito a mi mismo:
Oye tu pavor
los sudores te vencen
saldrás de ésta.
Al poco, una figura de gran complexión se planta ante mi. Erige una katana con las dos manos. Más que un grito de alto lo que emite es una invocación desafinada, un rugido mal pronunciado. No la percibo como una orden. No me impresiona. Es verdad que su planta impone, pero no su actitud ni el despliegue de sus gestos, escasamente creíbles. Cuántas figuras del Noh o del Kabuki o incluso de los títeres del Bunraku causan más pavor entre los asistentes a la representación que esta improvisada aparición fantasmagórica. Además, no puede decirse que haya tenido excesivo cuidado al aproximarse, vendido a su falta de sigilo. Entonces, si no se trata de un vulgar salteador, ¿qué pretende? ¿por qué esa actitud de dudoso desafío, en que más que de ataque da la impresión de ser de autodefensa?
"Me llamo Igochu Ka. Llevo años dejándome la piel para beneficio de los señores de la guerra que se reparten los territorios y las vidas ajenas. Me incorporaron a la fuerza en una de aquellas levas frecuentes que causaron la desolación y el abandono de nuestros campos y de nuestras aldeas. Ni siquiera soy de este lugar. Jamás había estado aquí antes, ni recuerdo cómo llegué. Esto es espectral, solitario. Nadie llega a este sitio apartado por elección. Y a estas alturas no sabría decir tampoco de dónde procedo. Desde hace tanto tiempo he estado recorriendo todas las latitudes, saltando de isla a isla, atravesando montañas y valles, sorteando abismos, unas veces a caballo, otras a pie. Nunca he tenido espíritu de guerrero, ni he disfrutado en las razias, ni me he sentido dominador de nada ni de nadie. Era molinero y sólo gozaba de las chicas y de los bailes que tenían lugar en los villorrios más poblados. Entendía sólo de granos, de moliendas, de aguas rápidas y de ruedas que mueven la maquinaria de la aceña. Lo mío no eran las letras, pero no me defendía mal con la palabra. Me gustaba contar historias al anochecer, cuando dejábamos el molino, y seducir a los chicos de los alrededores con las leyendas antiguas y con mis propias fantasías. Puede que fuera la manera de sustraerme a la monotonía y a la falta de perspectivas de ningún tipo. Y eso mismo valía para el auditorio de amigos. Los anocheceres a la luz de la luna nos hacían volar de mano de los relatos y, de paso, alimentaba una camaradería que nos estrechaba. Ningún futuro se me deparaba salvo aquél, pero tampoco ningún riesgo extraordinario. Hasta que las levas rompieron familias y convirtieron a los movilizados en esclavos a bajo coste de los señores feudales. He visto de todo y me he sentido obligado a hacer de todo, incluso con asco y a costa de que, si me oponía, me fuera en ello la vida. No me extraña que los habitantes de los pueblos y ciudades vean a estas mesnadas desaforadas como gentes bárbaras, carentes de principios, y huyeran, si podían, en cuanto nos divisaban. Como a una clientela ciega, nuestros señores nos han sujetado por una paga escasa, y sólo el aliciente del botín permitía contentar algo más a las huestes violentas. Pero yo jamás me he sentido a gusto. Cuando entrábamos en una aldea para saquearla, yo veía la manera de quedarme apartado con la excusa de sujetar los caballos. Si se trataba de allanar una pagoda cuyos monjes habían manifestado simpatía con otro señor opuesto al nuestro, permanecía en la entrada, o bien tomaba la delantera para prevenir a la comunidad. En más de una ocasión he conseguido evitar violaciones, pero otras veces no podía impedirlo e incluso me han obligado a participar en ellas bajo amenazas. En cierta ocasión interrumpimos una boda, secuestramos a los varones jóvenes para incorporarlos a nuestro ejército, y dejamos ruina y sangre detrás nuestra. Hasta que una vez conocí a un viajero como tú, aunque más anciano, alguien venerable que parecía que viviera perdido, pero que buscaba su sentido en el propio extravío, al que nada le ataba, y decía no tener como referencia suelo fijo bajos sus pies ni patria sobre sus sienes. Este hombre respetable me habló de que había otras maneras de vivir, otros paisajes que andar y otras gentes que conocer. Y que si no hilaba con otros seres lo suficiente para hacerme la existencia soportable, que no me preocupara, que uno consigo mismo ya bastaba. Y me habló de que la armonía estaba precisamente ahí, en la liberación de las obligaciones, en la desposesión de los bienes y en el desalojo de las ideas preconcebidas sobre el mundo. Yo le entendía a medias y le exigía continuamente ejemplos concretos, prácticos. Pero él, entonces, callaba. Ya encontrarás la manera, me dijo. Si rechazas la violencia que te nutre y perseveras en la bondad, que no te ha sido negada, eso me dijo, lo verás claro. Y ahora apareces tú, como una segunda revelación de aquel sabio, no sé si para prevenirme de nuevo o para confirmar si he cumplido las sugerencias de aquel gran maestro. Te diré que ignoro cómo he llegado hasta este extraño territorio, ni en qué momento los otros guerreros me dejaron marchar o se olvidaron de mi..."
Le miré con admiración, mas también con tristeza. Se había puesto la espada en la cintura, bajo el fajín. Sin embargo, su ropaje desgastado y roído no manifestaba que llevara una vida demasiado segura ni cómoda. Y portar un arma no era la prueba de que hubiera hallado la armonía ansiada. Entonces, y le hablé con duda y hasta con riesgo, Igochu, ¿sabes que las guerras feudales desaparecieron hace siglos? Él me contempló con perplejidad y en silencio durante unos instantes. Luego, dio varios pasos hacia atrás, de espaldas, y se extravió entre la maleza.




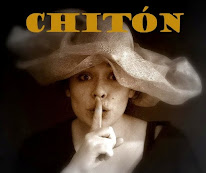


































































.jpg)




































%2015.38.44.png)















































.jpg)




































No hay comentarios:
Publicar un comentario